
Detengámonos en el momento clave, en el cruce de carreteras: en el transcurso de una semana de 2008 asistimos a la contraposición de dos modelos de cine-espectáculo. Uno (Iron Man se estrenó el 2 de abril) que pasó a ser canónico y otro (Speed Racer se estrenó el 8 de abril) que ha quedado como una anomalía pintoresca sin solución de continuidad.
Desde entonces y hasta ahora, como nos indican año tras año las marquesinas de los puntos más estratégicos de nuestras ciudades, el Iron Man de Robert Downey Jr. ha pasado a ser el personaje central de la saga Vengadores. Esta, a su vez, ha pasado a ser el centro del multimillonario serial distribuido en pantalla grande que ha venido a denominarse Marvel Cinematic Universe, que es, a su vez, la columna vertebral del Hollywood actual.
En ese aparatoso entramado marvelita a veces se bosqueja algo de comentario social. De hecho, a pesar de su condición de frívolo dandy tecnológico, al presentársenos a Jonathan Stark (nombre civil de Iron Man) se nos situaba ya desde un principio en el mundo de los fabricantes de armas y contratistas del aparato de guerra estadounidense, y se hacía en un momento en el que, a este lado de la pantalla, EE UU se aturdía en el epicentro de su invasión iraquí. Valga este ejemplo, entre muchos, de la cacareada ambición de que los superhéroes no sólo ofrezcan pasatiempo sino, a su estridente manera, presenten el estado de la nación. Un subtexto sociopolítico que suele venirnos magnificado hasta el ridículo por los medios de comunicación pero que en ocasiones ha tenido algo de miga (como en Capitan America: Civil War, con su debate sobre la relación que los superhéroes deberían entablar con el Estado, o en Black Panther, puesta en largo cinematográfica del primer superhéroe afroestadounidense, recibida casi como una catarsis nacional que redimensionó los habituales debates sobre las desigualdades raciales del país).
El nuevo estatus que el cine superheroico alcanzó en la década pasada se terminó de afianzar poco después de abril de 2008 por la vía DC, con el Batman de Christopher Nolan. Estrenada el 14 de julio, en ella se enfatizaba al superhéroe en el centro de dicho comentario social, perfilando un noir post-11S en el que el Joker aparecía como un terrorista, poeta del caos, que mediante el chantaje de la violencia buscaba desenmascarar al murciélago y la moral de la sociedad a la que este protege.
La de Nolan fue la película más taquillera de ese año, a una distancia considerable de la segunda (que fue precisamente Iron Man).
Frente a esos dos modelos que suponen, por un lado, el estándar industrial de película superheroica y, por otro, el culmen de prestigio dentro de ese mismo constructo, los Wachowski arriesgaron por una tercera vía. Fueron a contrapelo. No sólo porque buscaran su modelo en la cultura pop japonesa antes que en la estadounidense, con el plus de incertidumbre que eso conlleva en taquilla, sino porque estéticamente arriesgaron mucho más de lo que lo hizo Nolan (que optó por llevar al cine mainstream algunas de las estrategias de deconstrucción y reconstrucción del mito superheróico que Alan Moore y Frank Miller ya habían practicado con éxito sobre el papel, recurriendo para ello al empaque cinematográfico de los thrillers de Fincher o Mann). El director londinense dio satisfacción a quienes pedían un barniz de madurez sobre la chapa del imaginario adolescente de los superhéroes. Encontró el tono y salió cubierto de gloria y dólares. En cambio, por explicar el riesgo de Speed Racer en términos del hombre murciélago, es como si en aquel momento en el que claramente el público demandaba ese Batman realista y oscuro, los Wachowski hubieran decidido darlo todo por el Batman yeyé de Adam West.
WACHOWSKI
INGENIERAS DE LA AUTOMOVILÍSTICA ANTIGRAVITACIONAL



En 1996, Larry y Andy, dos hermanos que hasta entonces solo habían firmado un guión para una película en la que Stallone se enfrentaba a Banderas, debutaron en la dirección con Bound, noir que reconvertía el arquetipo de la femme fatale y en el que dos mujeres se enamoraban la una de la otra y daban machete al machote. Una relectura feminista del género negro que ellos resolvieron demostrando lo que eran capaces de hacer con pocos recursos pero mucho conocimiento de los libros de estilo de David Lynch y Brian de Palma.
En la línea de Sangre fácil de los hermanos Coen, Sidney de Paul Thomas Anderson o Reservoir Dogs de Tarantino, aquel debut parecía incluir a los Wachowski en el grupo de directores que, tras una personal incursión en el thriller, marcaron durante los 90 el devenir de un cine más o menos independiente a la sombra de los grandes estudios. Pero, al cabo de tres años, en vez de mantenerse en esas coordenadas se salieron por la tangente, cambiaron de liga y con The Matrix se situaron en lo más alto de la cúspide de la faraónica pirámide del macroespectáculo hollywoodiense. De pronto parecían mirarse en George Lucas. Y como hiciera él dos décadas antes, revisitaron las grandes tradiciones de narrativas épico-mesiánicas, incorporando elementos de acción y artificios tecnológicos nunca vistos. De ellos fue el blockbuster que le tomó el pulso al cambio de milenio.
En The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions amortizaron, estirándolos, resobándolos, agotándolos, los hallazgos de la primera película, sacando de ellos sobre todo un rendimiento crematístico. El concienzudo trabajo de previsualización y precisión fotográfica de la primera entrega fue a la baja en las siguientes y de haber seguido por ese camino no hubiese sido difícil imaginar la saga sumida en algo parecido al despiporre indio de Enthiran (S. Shankar, 2010; lo que, por otra parte, a algunos nos habría parecido una deriva más digna). Pero más allá de que se viera el cartón-piedra digital, pesó negativamente entre muchos fans que, llegados a la última entrega, poco quedara del imaginario que les cautivó en un principio. Irónicamente, la realidad de Zion (en el tercer filme) resultó mucho más insustancial que la falsedad de Matrix (en el primero).
EL GIRO COPERNICANO DEL ANIME HACIA EL CINE DE IMAGEN REAL

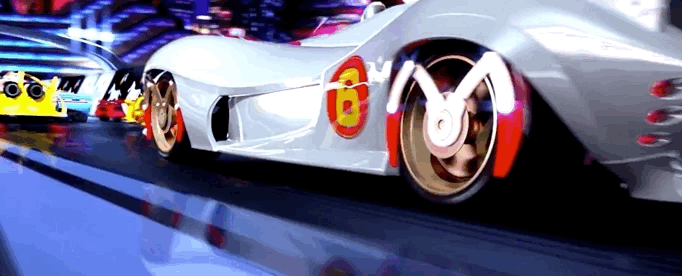
Cerrado el trámite franquicidador se abrió ante ellos un horizonte de posibilidades, de entre las que eligieron aquella mediante la que el productor Joey Silviera les brindó un cheque en blanco que usaron como cuaderno para colorear.
El salto entre The Matrix y Speed Racer fue casi tan espectacular como el que hubo entre Bound y The Matrix. La serie creada por Tatsuo Yoshida, estrenada en 1967 bajo el título de Mach GoGoGo, fue uno de los primeros animes que las hermanas vieron siendo niños y asumieron su adaptación —largamente postergada en Hollywood— como un desafío personal. Los Wachowski ya habían demostrado su amor por las fuentes del cómic y el anime en su papel de productores de los cortos animados de inspiración anime compilados en Animatrix (2003) y del largometraje de James McTeigue, V de Vendetta (2005), pero esta fue la hora de la verdad. El momento en que ellos se encargarían de dar forma a sus filias niponas sin delegar lo creativo.
La trama de Speed Racer no tiene mucha vuelta de hoja y sigue pautas de la serie original. Un joven piloto llamado Speed (de nombre) Racer (de apellido) se ve inmerso en turbias intrigas corporativas. Su pequeña pero exitosa empresa familiar de carreras es tentada por una gran multinacional que quiere apoyar el talento de los Racer con medios punteros, con el riesgo de absorción que ello conlleva. Speed está a punto de aceptar pero al poco descubre que los campeonatos que siempre le inspiraron están amañados y que la muerte de su hermano, modelo profesional y moral para él, pudo tener que ver con un intento de destapar dichas corruptelas. Ese es el planteamiento. Nada especialmente llamativo. Pero en cuanto pasan los primeros fotogramas en pantalla puede notarse algo distinto. Esta no es una película de coches al uso.
De hecho, este no sólo fue un blockbuster que no llenó las salas. También fue una película de animación con actores de carne y hueso y una de coches sin coches que, como tal, careció también de una de las claves del subgénero automovilístico: los stunts. Las Wachowski no buscaron la adrenalina en el riesgo de los especialistas sino en la mucho más complicada pirueta de un código audiovisual aún por forjar.
Speed Racer fue un hito estimulante no sólo para las hermanas sino también para el diálogo entre las formas de audiovisual de ambos lados del Pacífico. Como señala Gilles Poitras en su artículo para el volumen Japanese Visual Culture, el presupuesto de una superproducción de primera línea de Hollywood puede cubrir, ella sola, el de todo un año de industria cinematográfica japonesa. Pongamos como ejemplo el año 2017. El presupuesto medio estimado de un largometraje japonés actual ronda los 460.000 dólares. En dicho año se produjeron 594 largos en Japón, lo que da un total aproximado de 273.240.000 dólares. Vale, pues sólo el octavo episodio de Star Wars, estrenado ese mismo año, ya costó 317.000.000 dólares. Concretándolo con nombres y apellidos para el caso que nos ocupa: las Wachowski dispusieron de más dinero en Speed Racer del que ha tenido Shinsuke Sato en el cómputo total de sus adaptaciones, por mencionar un director que se ha centrado de manera sistemática en traslaciones del manga al cine de imagen real (entre las que se encuentra Gantz: Perfect Answer, que hoy figura como la segunda película más cara de la historia de Japón). Por supuesto, casos como The Last Airbender de M. Night Shyamalan (aprovecho para suscrirbir la opinión de Ethan D) o Ghost in the Shell de Rupert Sanders (aprovecho para suscribir la opinión de Evan Puschak) dejan claro que todos los millones del mundo no garantizan una buena adaptación de fuentes animadas. Esta vez, en cambio, había dinero y talento y —lo más importante— una visión clara de cómo alear ambas cosas. Se daban los cimientos para tender un esplendoroso puente entre dos maneras de entender el audiovisual. Bautizaron esta apuesta estética, que podía inaugurar una nueva generación de cine para las masas, como photo anime.



Pero antes de centrarnos en el photo anime hagámoslo en el anime. Los estilemas de lo que se entiende por animación japonesa se concibieron en la televisión antes que en el cine. Cuando Astroboy se emitió por primera vez el 1 de enero de 1963 asentó en Japón un nuevo estilo de animación, brillantemente formulado por el brillante Ozamu Tezuka a partir de las técnicas de animación limitada que había observado en las series estadounidenses producidas por UPA y Hanna-Barbera.
El éxito inmediato de Astroboy fue la base de un modelo industrial que abarató sobremanera los costes al tiempo que aumentó la producción. Tezuka consiguió reducir la cantidad de imágenes por segundo hasta el límite. Hasta un punto en el que a veces la acción parecía avanzar sobre una animación al borde de lo estático. Esa fue la clave de un sistema que no tardó en inundar el mercado televisivo internacional. Pero lo interesante es que los nipones solucionaron su falta de medios recurriendo a su propia tradición narrativo-iconográfica. Yamamoto Eiichi, figura destacada del estudio de Tezuka, Mushi Productions, explicó que adoptaron la viñeta del manga como base para los planos de anime. No es casualidad que tanto Astroboy como Speed Racer fueran mangas antes que series animadas, ni que en estas haya trazas de sus versiones en viñeta. Con eso en mente, los artistas de aquel periodo fundacional del anime televisivo consiguieron extraer efectos muy expresivos a partir del desplazamiento de capas; del juego de deslizamientos entre los dibujos de fondo y primer término. Más que dibujos animados aquellos eran, por seguir a Thomas Lamarre, dibujos móviles.
Antes que una adaptación al uso de la serie, Speed Racer parece una adaptación de las memorias sentimentales que los Wachowski tenían de ella. Es como si de pronto hubieran podido poner en pantalla todos los movimientos que, por aquello de la animación limitada, no pudieron ver pero desde luego imaginaron siendo pequeños televidentes. Manteniendo la lógica de capas como concepto vertebrador de todas las secuencias clave, se fueron al otro extremo. No repararon en gastos al desarrollar el movimiento de los autos. Aplicaron un montón de millones de dólares sobre estéticas originadas en el bajo coste y, a partir de esa animación limitada, crearon una animación que parecía no tener límites.
Como mano derecha técnica para semejante empresa, las hermanas recurrieron nuevamente a John Gaeta, director de efectos especiales encargado de recoger el gondriano efecto visual del bullet time (en el que una imagen en movimiento se paraliza y gira sobre un eje siguiendo una secuencia circular de fotos fijas) y ponerlo en estereoides en The Matrix. Fue él quien, como parte del equipo de Manex Entertainment, siguió las ideas que Paul Debevec había plasmado en The Campanile Movie e hizo de ellas el principal gancho de la saga de Neo. Gaeta es un hombre que sirve de bisagra entre los ingenieros y los creativos, y que sabe lidiar con los desafíos técnicos de las grandes ligas del cine comercial (en estos últimos años ha trabajado en la traslación a realidad virtual del universo de Star Wars para la empresa ILMxLAB, en la que participa LucasFilm). Sus aportaciones a Speed Racer —surgidas al hilo de los mencionados experimentos sobre dispositivos visuales envolventes en The Matrix— han sido, hasta la fecha, el otro punto álgido de su carrera.
El modus operandi en este caso consistió en mandar equipos que fotografiaban, en alta resolución y 360º, localizaciones espectaculares de difícil acceso para rodajes cinematográficos. Acto seguido usaban esos archivos de entornos (a los que llamaban «burbujas») para incrustar en ellos capas y capas de elementos grabados sobre fondo verde, desde la utilería a los actores. Dan Glass, supervisor de efectos visuales del filme, estima que se hicieron 10 millones de fotografías para la ocasión. Y así, a base de laminar, armaron un resultado que es lo más cerca que ha llegado a estar el cine de concebirse como un proyecto de Photoshop.
La lógica del corta y pega esférico hizo posible tiros de cámara poco habituales y transiciones entre planos no vistos hasta entonces. Las cabriolas, tirabuzones y piruetas fueron, por lo general, resueltas con exquisita pulcritud, sin apenas rastro del chapapote CGI propio de armatostes como Transformers de Michael Bay.
Pero más allá de las capas y de las icónicas composiciones de algunos planos, no se pretendió calcar el «estilo anime». Sólo fue un punto de partida. El verdadero trabajo de las Wachowski consistió en recoger el testigo de las exploraciones de la pantalla verde que Robert Rodríguez había hecho en Spy Kids (2001) y Sin City (2005) y llevarlas a su límite plástico.


Sobre la premisa del anime añadieron principalmente dos elementos. Por un lado, la realización de la televisión deportiva, teatralizando las retransmisiones de la ESPN y reimaginando la Fórmula 1 como un X-Game. Por otro, los videojuegos. En concreto la franquicia F-Zero fundada por Shigeru Miyamoto y todos sus descendientes más o menos musicalizados y ligados a estéticas electrónicas, de Wipe Out a Audiosurf (genealogía de la que también forma parte el discreto videojuego Speed Racer, editado a propósito de la película).
Las carreras resultantes están a medio camino entre clásicos quemarruedas a lo Vanishing Point (Richard C. Sarafian, 1971) y las visiones de Oskar Fischinger. Como señaló Noel Ceballos al hilo del estreno, esta fue «la primera película de efectos especiales que no los concibe como un mero apoyo, sino como la paleta con la que pintar una deslumbrante realidad alternativa».
No cabe duda de que la pantalla verde se ha convertido en una herramienta imprescindible en el cine comercial de las dos últimas décadas. Forma parte de la caja de herramientas básica de las grandes producciones de los estudios, al mismo nivel que un foco, una cámara o un actor. Speed Racer —cúpula de Bruneleschi del croma— es una de las obras más laboriosas y sofisticadas que se han hecho con ella. Como tal, automáticamente debería haber interesado a cualquier amante del cine apasionado por conocer las posibilidades de la imagen en movimiento. Pero no fue así.
Para nada.
El riesgo asumido se cerró con un saldo negativo de 27 millones de dólares, tirando por lo bajo, además de un aluvión de críticas desdeñosas, ajenas a sus aportaciones o rabiosamente contrarias a ellas.
Aquella había sido la primera y última película photo anime.
LO GRANDE DE PENSAR EN PEQUEÑO


Al concebir Mach Go Go Go, Tatsuo Yoshida se inspiró en películas de Elvis como Viva Las Vegas. Tanto el Mach 5 como el propio personaje de Speed parecen calcados de la también elvisiana Spin Out. Las Wachowski mantuvieron el tono familiar, naif y descacharrante de la serie, que era el de aquellos largometrajes, acuñando otro término que tampoco tuvo recorrido más allá de esta película, poptimism, con el que reaccionaron contra la distopía de la saga Matrix y su grumoso fondo filosófico de tonos negros y verdeoscuros.
No era descabellado pensar que podía haber un público para este goloso eye-candy. Los niños que habían disfrutado de Spy Kids bien podrían haber demandando, como adolescentes, este giro sofisticador de aquel registro. Podría haber conectado con fans del manga y del anime en general. Con los amantes del Japón extravagante del barrio de Harajuku. Con los nuevos hijos de las estéticas electrónicas, bautizados hoy por cientos de miles en el éxtasis de Tomorrowland o Ultra Music Festival. Con los gamers aficionados a los juegos de carreras. También con los padres que disfrutaron en su momento del serial de Yoshida y de los Wacky Races de Hannah Barbera, o con los fans de los mundos chiripitifláuticos de Charlie y la fábrica de chocolate o de Pee-wee Herman.
Cabe la tentación de continuar con esa lógica hasta el presente y pensar que podría conectar, también, con buena parte de quienes aplaudieron la cuarta de Mad Max (y la mención ilustra lo cinematográficamente queer de nuestra película: a pesar del aceleron feminista, George Miller dio toda la grasa y testosterona que se espera del subgénero automovilístico mientras que Speed Racer, insisto, marca la diferencia con carreras que parecen sacadas del libro de estilo de los videoclips de Aqua).
Quizás la clave del fracaso comercial estuviera en lo que decía el villano de Spy Kids al preparar su conquista del mundo a través de los niños: «Sometimes in order to think big, you have to think small».
El equipo de producción de Speed Racer había cerrado acuerdos promocionales con General Mills, McDonald's, Target, Mattel y Lego valorados en 80 millones de dólares. El estreno se hizo en 3.606 pantallas. Esto tenía que ser un maldito bulldozer comercial. Por su ambiciosa inversión económica había de ser una película familiar con gancho inapelable para los jóvenes. Pero aunque es cierto que tenía la baza de la euforia colorista, sus dos horas y cuarto de duración construidas sobre un complejo entramado de intrigas corporativas, contadas de una manera en absoluto lineal, no garantizaba el imprescindible nicho tardoinfantil y preadolescente. Los jefes de los estudios Warner Bros en aquel momento, Alan Horn y Jeff Robinov, pidieron que la duración quedara por debajo de las dos horas pero los Wachowski ejercieron su derecho sobre el montaje final y, después de pases previos con valoraciones positivas, siguieron adelante con él.
El etcétera de excusas frente al fracaso fue largo pero el quid estuvo en el desdibujamiento del público objetivo. Se vendió como una película de superhéroes cuando no lo era y se usó, inevitable pero equívocamente, el reclamo de The Matrix. El error de confiar en la existencia de esa audiencia quizás fue más de las Wachowski que de Horn y Robinov (quienes bien pudieron buscar consuelo en estar detrás de El caballero oscuro y ganar por un sitio lo que perdieron por el otro). Aunque más que un error quizás fue un lujo. Al final y al cabo estamos hablando de las directoras de The Matrix (un filme que, al hilo de este texto, volví a ver ayer por la tarde y me pareció de ayer por la tarde). Si alguien se podía permitir esta licencia eran ellas.
Después del patinazo en taquilla de Speed Racer hubo intentos en una línea similar por parte de otros directores. Se estrenaron, con mayor chute hormonal, Scott Pilgrim contra el mundo (Edgar Wright, 2010) y Sucker Punch (Zack Snyder, 2011). Tampoco hubo sorpresas con ellas y las taquillas fueron pésima y mala, respectivamente. Suerte similar a la que había corrido antes Sky Captain y el mundo del mañana, que lo apostó todo por las pantallas verdes y resultó demasiado artificial para el gran público.
Retomando la cuestión de los puentes entre el audiovisual estadounidense y japonés cabe un apunte al margen. Para quienes consideren que las buenas adaptaciones pasan por cubrir cuotas étnicas o por atender a una denominación de origen, tokiota en este caso, y se pregunten cómo podría haber sido Speed Racer de haberse tratado de un genuino anime realizado en aquel momento, la respuesta es fácil: Redline (Takeshi Koike, 2009). En paralelo a la producción de las Wachowski, uno de los estudios de referencia de la animación japonesa, Mad House, desarrolló su propia película de carreras con elementos casi idénticos (competiciones amañadas, protagonista de modos rockabilly imbuidos en un imaginario tecnoide, recursos sacados de retransmisiones deportivas de televisión y videojuegos...). Los resultados artísticos fueron interesantes pero los económicos fueron casi idénticos. Números catastróficos que estuvieron a punto de llevar a Mad House a la quiebra.
También hemos podido ver lo que sí funcionó en términos de carreras electrónicas. Por seguir con las cuentas: Tron: Legacy (Joseph Kosinski, 2010) actualizó el correspondiente audiovisual añejo, ochentero, y obtuvo un retorno de 400 millones a partir de los 170 invertidos. Audiovisualmente plana —a pesar del lifting digital de Jeff Bridges— apostó precisamente por los tonos fríos y la grandilocuencia apocalíptico-mesiánica que las Wachowski habían intentado superar. Y la gente fue a verla. Quizás todo era tan sencillo como conducir el proyecto de los Racer con el piloto automático, dar al público lo que espera de uno y adoptar la impostura de la importancia (es decir, deshacerse de los chistecillos y los colorines; del talante arcoiris y de esa alegría de vivir que tanto agradecimos algunos). Al fin y al cabo, por volver al caballero oscuro, el proyectar importancia siempre ha sido uno de los mayores talentos «cinematográficos» de Nolan y no le ha ido mal.
Desde el fracaso de Speed Racer las Wachowski no han terminado de levantar cabeza dentro de una industria que un día estuvo a sus pies. En cada una de sus siguientes propuestas ha habido ideas estimulantes que no han cumplido expectativas en pantalla y con el abrupto final de Sense 8, su último buen planteamiento no del todo aprovechado, han anunciado el cierre de sus oficinas por falta de proyectos a la vista. Mientras, de cuando en cuando, se habla de un reboot de la saga Matrix en el que ellas ya no estarían tras la cámara.
Frente a ese futuro poco halagüeño podemos volver la atención a este legado incomprendido de 2008. Concretamente al momento en que Susan Sarandon (Moms) le dice a Speed que cuando le ve hacer todas esas acrobacias ve a un artista. Es la veterana actriz quien lo enuncia pero son las Wachowski las que se lo dicen a sí mismas, haciendo declaración de intenciones. Porque en última instancia en Speed Racer es Speed quien, persiguiendo al fantasma de su hermano, cruza la meta en un final apoteósico, pero son ellas quienes, cifradas en él, cruzaron una frontera creativa hasta entonces inexplorada.
La vía fue complicada y no mucha gente prestó atención pero en este caro vehículo cinematográfico llevaron a cabo una de sus mejores carreras. Una maravilla cinética que no se ha dejado de reivindicar desde su estreno. El año pasado, el de su décimo aniversario, aún más (en Cinemanía la incluimos en la lista de las mejores películas del siglo XXI; número 275, publicado en agosto).
Ahora le volvemos a echar gasolina.










Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios